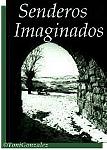relato
Contadores
de historias
(Ya nadie cuenta
historias)
 Pasé
un cuarto de siglo de la corta vida humana en el páramo, en la
altimeseta, pisando, ora firme ora vacilante, sobre el rotundo escudo
precámbrico resistente a cualquier movimiento, a cualquier veleidad, a
cualquier escape del denso y rico sima que hubiera cubierto el ralo musgo. Pasé
un cuarto de siglo de la corta vida humana en el páramo, en la
altimeseta, pisando, ora firme ora vacilante, sobre el rotundo escudo
precámbrico resistente a cualquier movimiento, a cualquier veleidad, a
cualquier escape del denso y rico sima que hubiera cubierto el ralo musgo.
Compartí
espacio en ese páramo –donde durante años habían sido desterrados
funcionarios díscolos- con unas gentes muy parecidas al escudo. Durante
esos larguísimos veinticinco años me esforcé por entender –y creo que
lo conseguí- esa rudeza, esa altivez, esa envidia primero enquistada y
luego congelada por el frío. Añoré, durante muchos de esos veinticinco
años, el segundo de interrupción de la ola del mar, abrumada como me
hallaba por el murmullo constante del agua del río, ese río que busca,
incansable, el mar donde poder reposar, segundo sí y segundo no, el
cansancio de millones de kilómetros recorridos a lo largo de millones de
años.
 Mientras
discurría la vida me encontraba a gusto en mis bienandanzas por unas
pequeñas aldeas, llamadas a veces, bordando de realce, villas, y
nombradas otras, con más ajuste, aldeas o lugares. Descubrí por esos
años lo más interesante en esa asperez, unos ancianos contadores de
historias. Algo que después encontré también en otros lugares aunque
allí, el escudo por fin se fisuró y me abrió el camino para los otros,
cuando lo fácil hubiera sido al revés, pero la tozudez humana es
inconmensurable y la pérdida de interés, una vez roto el escudo,
achacable a la veleidad humana. Mientras
discurría la vida me encontraba a gusto en mis bienandanzas por unas
pequeñas aldeas, llamadas a veces, bordando de realce, villas, y
nombradas otras, con más ajuste, aldeas o lugares. Descubrí por esos
años lo más interesante en esa asperez, unos ancianos contadores de
historias. Algo que después encontré también en otros lugares aunque
allí, el escudo por fin se fisuró y me abrió el camino para los otros,
cuando lo fácil hubiera sido al revés, pero la tozudez humana es
inconmensurable y la pérdida de interés, una vez roto el escudo,
achacable a la veleidad humana.
Pero
he de añadir que los llegados después, esos otros contadores de
historias, transmitían unos saberes que, de no haber conocido previamente
los del escudo, no hubieran podido ser interpretados en su integridad,
toda vez que los segundos cuentistas, eclécticos como el mar protector,
recogían, también como ese mar, las historias que primero habían
discurrido por los ríos, mezclándolas.
Aquellos
viejos contadores de historias, cubiertos por trajes negros y camisa
abrochada hasta debajo mismo de la barbilla, apoyaban esa barbilla sobre
una cayata de madera, a la forma de San Magín cuando hizo surgir, con
tres golpes de la suya, otras tantas fuentes, que dieron lugar al
nacimiento del río Gaiá, en la Brufaganya. Contaban con voz monótona
historias cortas y rotundas, rudas como ellos mismos, incontestables.
 Y
allí, en la altimeseta, escuché yo, en largas tardes a la sombra de la
olma, o viendo manar una pequeña fuente de aguas sulfurosas, o tomando un
vino seco, oscuro y espeso a la puerta de una pequeña bodega, todas esas
historias que a lo largo de los años he ido escribiendo, adornándolas de
una poesía que no tienen, porque lo redondo casa mal con las metáforas.
Escuché en una sola tarde tantas historias que da idea de la pureza de
ellas, transmitidas así, cortas y escuetas, para no desvirtuar su
autenticidad. Y
allí, en la altimeseta, escuché yo, en largas tardes a la sombra de la
olma, o viendo manar una pequeña fuente de aguas sulfurosas, o tomando un
vino seco, oscuro y espeso a la puerta de una pequeña bodega, todas esas
historias que a lo largo de los años he ido escribiendo, adornándolas de
una poesía que no tienen, porque lo redondo casa mal con las metáforas.
Escuché en una sola tarde tantas historias que da idea de la pureza de
ellas, transmitidas así, cortas y escuetas, para no desvirtuar su
autenticidad.
La
mora que bajaba a bañarse en la fuente la noche de San Juan. La cristiana
raptada por el moro. El agua que cura en novenas. Las novenas que curan el
alma. El tambor perdido en una batalla. Y legión de vírgenes y santos
tozudos aparecidos en lugares imposibles de donde se niegan a moverse. Las
interminables relaciones de hierbas curativas, tan largas como las
partidas de cartas.
Yo
siempre decía que era necesario recoger todo eso pues cuando los viejos
murieran sólo quedaría una generación más, después ya nadie contaría
historias. Hace unos días, María Luisa, mi hermana, me preguntó quién
contará pasado mañana las historias. Volví al escudo, quería ver de
nuevo a mis viejos, los que quedaran. Engracia había muerto, Dorotea
también, y Cosme, y Regino, y aquel señor de pie apoyado en la cayata
delante de una bodeguilla, y Ataúlfo, Marino, Casto, Silvano, Sátiro…
 Durante
veinticinco siglos los retógenes habitantes del páramo habían
transmitido, de generación en generación, la misma historia sin que
nunca se convirtiera en leyenda florida entre ellos. Se la habían contado
a los fenicios que se atrevían a remontar el gran río sin prestar muchos
oídos a las que ellos les traían. Se callaron ante los romanos y las
historias murieron quemadas con ellos ¿o no?. No, quedaron unos cuantos
encargados de transmitirlas y otra vez el cuento seco y áspero. Durante
veinticinco siglos los retógenes habitantes del páramo habían
transmitido, de generación en generación, la misma historia sin que
nunca se convirtiera en leyenda florida entre ellos. Se la habían contado
a los fenicios que se atrevían a remontar el gran río sin prestar muchos
oídos a las que ellos les traían. Se callaron ante los romanos y las
historias murieron quemadas con ellos ¿o no?. No, quedaron unos cuantos
encargados de transmitirlas y otra vez el cuento seco y áspero.
¿Por
qué las siguientes generaciones no han seguido? ¿Por qué, cuando volví
y conté y no hallé a Dorotea y Cosme, alguien, sus hijos, sus nietos, no
se habían preocupado de escuchar las historias? ¿Por qué? me pregunta
María Luisa.
Porque
lo que no consiguieron los conquistadores, los protegidos por las fasces,
y las guerras, lo ha conseguido la idiocia, el sinsentido y la mediocridad
que cada día, cada noche, a cada hora, se asoma a la ventana de un
aparato cautivador como una serpiente. La historia, la transmisión oral,
se ha perdido. Tal vez esta era la revolución pendiente.
La
última generación conocedora de historias murió sin que nadie le
escuchara, y si esas historias secas y escuetas de la altimeseta, de los
páramos, no eran escuchadas, no podían ser transmitidas, tampoco podían
convertirse en leyendas floridas.
 Durante
muchos años nadie ha acudido a Mariluz para que le cuente las oraciones
que debían ser recitadas con fervor mientras se untaban el moho de la
fuente en el eczema de las manos y ya ese pequeño manantial se ha perdido
entre la maleza. La gente lleva ya años teniendo más fe en los
cosméticos grasientos que anuncia la caja esa. Los pocos pastores que
todavía no han sucumbido a la tentación de alimentar a su ganado
hervíboro con harinas de carne, andan con lo que ahora llaman depresión
y que ellos siempre han creído melancolía, porque ningún chaval quiere
perder su tiempo escuchando la historia bien reciente de Marcelo el
contrabandista, mientras en esa caja puede ver unas series de mongolillos
que se complican la vida en los institutos. Y hasta la María, su mujer,
se ha contaminado de unas falsas historias que aparecen en esa pantalla
con mujeres y mariconcetes sacados de Sodoma y Gomorra. Y él piensa con
tristeza que ya nadie quiere escuchar y muchos de los que podrían contar
han sido captados por la peor de las sectas. Durante
muchos años nadie ha acudido a Mariluz para que le cuente las oraciones
que debían ser recitadas con fervor mientras se untaban el moho de la
fuente en el eczema de las manos y ya ese pequeño manantial se ha perdido
entre la maleza. La gente lleva ya años teniendo más fe en los
cosméticos grasientos que anuncia la caja esa. Los pocos pastores que
todavía no han sucumbido a la tentación de alimentar a su ganado
hervíboro con harinas de carne, andan con lo que ahora llaman depresión
y que ellos siempre han creído melancolía, porque ningún chaval quiere
perder su tiempo escuchando la historia bien reciente de Marcelo el
contrabandista, mientras en esa caja puede ver unas series de mongolillos
que se complican la vida en los institutos. Y hasta la María, su mujer,
se ha contaminado de unas falsas historias que aparecen en esa pantalla
con mujeres y mariconcetes sacados de Sodoma y Gomorra. Y él piensa con
tristeza que ya nadie quiere escuchar y muchos de los que podrían contar
han sido captados por la peor de las sectas.
Ya
nadie cuenta ni explica historias.
©
Isabel Goig 2002
 blog
de Isabel Goig blog
de Isabel Goig
|