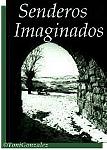relato
Susana,
la bruja de Barahona
 Cuando don Diego de Torres Villarroel vino a
Barahona en el verano de 1731, llegó a tiempo para contemplar la espeluznante exhibición
que hubo en los cielos del lugar con gran aparato de brujas, cabrones, íncubos, súcubos
y todo tipo de diablos que describe con exquisito lujo de detalles El Gran Piscator en
sus Pronósticos para ese año. Al margen de esta alucinación temeraria, la
realidad era bien distinta por estos lares pues hacía más de un siglo que oficialmente
se habían extinguido las brujas, a pesar de que todavía venía señalado el enclave en
los mapas de la Inquisición con los símbolos del sambenito y la coroza como lugar de
brujas en activo. Cuando don Diego de Torres Villarroel vino a
Barahona en el verano de 1731, llegó a tiempo para contemplar la espeluznante exhibición
que hubo en los cielos del lugar con gran aparato de brujas, cabrones, íncubos, súcubos
y todo tipo de diablos que describe con exquisito lujo de detalles El Gran Piscator en
sus Pronósticos para ese año. Al margen de esta alucinación temeraria, la
realidad era bien distinta por estos lares pues hacía más de un siglo que oficialmente
se habían extinguido las brujas, a pesar de que todavía venía señalado el enclave en
los mapas de la Inquisición con los símbolos del sambenito y la coroza como lugar de
brujas en activo.
La última bruja conocida en Barahona se llamaba Susana. Era una hermosa muchacha de ojos
garzos y mirada tierna capaz de enamorar a cualquiera con sólo verla. Pero si su cuerpo
era el más deseado por los hombres, su persona era la más odiada entre las mujeres por
el grave delito de haber nacido en el seno de una familia que, decían, venía señalada
de antiguo con el estigma de Satán, y la creían descendiente directa de una tal Quiteria
que fue detenida junto con otros vecinos en 1527, juzgada por el Tribunal de La Suprema en
Cuenca y citada en las Actas como bruja recalcitrante y negativa. Desde entonces, este
título nefando era como una mancha que habían de llevar todas las mujeres de la familia
y a Susana, pese a su candidez y su belleza, se lo adjudicaron de pleno derecho cuando
comprendieron los del pueblo que había llegado a la edad de ser tenida por bruja sin más
considerandos.
«¡Hechicera, mala liendre te mate, bruja asquerosa, hija de Satanás!», cada día le
regalaban un rosario de insultos cuando se tropezaban con ella. Esto hizo que llegara un
momento en que no pudiera aguantarlo más y decidió poner fin a su calvario de una forma
definitiva y violenta.
Don Práxedes era un cura magro y de piel cerúlea, manos de barbero y aspecto frágil que
le asignaron Barahona en su primera, y casi única, misión sacerdotal. «Vas como a una
cruzada, te advierto», le dijo a voces el párroco saliente, un buen hombre al que
obligaron a abandonar el curato en activo por haberse quedado sordo como una tapia.
El día que llegó a su destino traía solamente dos cosas de valor además de su persona:
una mula parda mal encarada y arisca, y una alforja llena de libros en latín. No
necesitaba nada más porque creía ciegamente en las palabras del Evangelio en lo tocante
a intendencia, en el que se dice cómo hasta los pájaros y los lirios del campo son
atendidos graciosamente por el Señor en todas sus necesidades..., «y si a las flores
cuida Dios, ¿no iba a proveer a su indigno siervo, es decir: yo, que no aspiraba sino a
vivir en paz con mis parroquianos y salvarlos de las llamas del Infierno?», explicaba a
sus contertulios, ya de mayor, cuando recordaba su llegada al pueblo envuelto en polvo y
candidez; y se reía haciendo bailar una barriga oronda y lustrosa adquirida con los
años, que indicaba cuánta razón había tenido al confiar en la Providencia desde el
comienzo de su misión sacerdotal, pues a la vista estaba que le había ido divinamente.
Pero lo que no solía decir don Práxedes era que junto con los libros latinos traía una
idea fija que le aguaba la risa, algo así como un miedo oculto y amargo que se le
enquistó cuando el señor obispo le dijo: «Hijo mío, cuida bien de la grey que te voy a
encomendar porque vas destinado a un pueblo marcado por el sello de Satanás. Ya lo
conoces porque eres de la tierra: Barahona; dicen que es el pueblo de las brujas, aunque
yo no lo creo. Te he elegido porque sé que eres fuerte, piadoso y puedes acabar con esas
patrañas. Vas en misión de guerra para vencer al Maligno y sólo lo lograrás a base de
oración y paciencia. No te dejes embaucar con monsergas ajenas: si no ves, no creas, como
Santo Tomás; porque ya lo dijo el sabio: Omne ignotum, pro magnifico est: lo que
se ignora, se tiene por maravilloso..., ése es el secreto».
«Sí, reverendísimo monseñor —respondió el joven presbítero que lucía una
tonsura nueva y redonda como una hostia blanca entre la melena crespa y azabache de su
cabeza voluminosa y rotunda—: desde hoy consagraré todas mis fuerzas en luchar
contra la herética pravedad y la brujería».
15 de julio de 1610. Se levantó al rayar el alba. El cielo alto y de un azul intenso
hacía prever un día de calor. De Caltojar, su pueblo, a Barahona hay una jornada de
camino. Aparejó la mula que le regalara su padre en el cantemisa, puso las alforjas
nuevas traídas de Berlanga para meter las mínimas provisiones: en un lado un poco de
pan, tocino y queso que le aliviaran las necesidades de la marcha y en el otro, los
libros. Agua no le era necesario llevar porque conocía varias fuentes de sus correrías
por los montes cercanos, frescas y buenas para templar la fatiga del caminante.
Don Práxedes se santiguó, arremangó la sotana, caló la teja y arreó con la mula
dirección de su nuevo destino buscando las trochas de los pastores que le harían el
trayecto más corto y el trote más suave; se detuvo a la vera del Escalote y en la hoz de
un vallecillo dejó que pasara el apretón del medio día comiendo un bocado y
refrescándose los pies al borde del agua para poder proseguir más animosamente lo que le
quedaba de camino; el paso cansino del animal le permitió ir observando el paisaje
abrasado de la estepa soriana y, al mismo tiempo, completar el rezo del Breviario; avistó
Barahona a eso del atardecer. Cuando contempló el pueblo recostado al sol poniente desde
el cerro del Torrejón, notó una punzada en el estómago al recordar las palabras que le
dijera el obispo: allí estaba su grey, su rebaño, y se sintió pastor de aquellas almas
desamparadas que todavía desconocía. Este sentimiento de desamparo le dio ánimos para
seguir a pesar de la fatiga; se dejó caer ladera abajo de la colina hasta alcanzar las
primeras casas y encaminó la mula hacia donde apuntaba la torre de la iglesia...
Lo supo después: aquel gran raso desolado que había atravesado una legua antes de llegar
a los ribazos del pueblo le llamaban El Campo de las Brujas porque decían que
allí celebraban antiguamente sus aquelarres. «Patrañas», pensó el cura. También supo
que la única choza mitad de piedra y mitad de adobe que quedaba a las afueras del pueblo
descolgada del resto, era la casa de Quiteria, la bruja oficial —madre de Susana, la
hermosa hechicera de los ojos garzos—, que llevaba igual nombre que el de su
antepasada condenada por la Inquisición como desagravio a tanta infamia acumulada sobre
su persona, y por desafiar la voracidad insaciable de los que sólo buscaban carnaza para
la hoguera.
No se sorprendió de que nadie saliera a recibirle porque a nadie había dado aviso de su
llegada. Prefería la discreción. No era amigo de boatos y celebraciones; al contrario,
gustaba de la sencillez y el trato cálido de las gentes de pueblo. Ahora se enfrentaba a
su primer destino con un cometido muy claro: limpiar el lugar de brujas —si es que
quedaba alguna—, porque mucho había llovido desde que la Inquisición hurgara entre
la vecindad buscando devotos de Satanás, y no era probable que a estas alturas
persistiera el embuste. De todas formas, él lucharía porque la cosa quedara zanjada lo
más pronto posible iluminando los rincones oscuros de la ignorancia popular que veía
brujas y diablos a la menor ocasión en que aparecía algo extraño.
Descabalgó de la mula. Buscó en el fondo de la alforja las dos llaves que le entregara
el arcediano. La mayor abría la puerta de la iglesia hasta ahora cerrada a cal y canto
desde que se fuera su predecesor. La otra era la de la rectoría, una casita a poniente
con un huerto lleno de zarzas y un manzano que regalaba, los años que los hielos lo
respetaban, unas manzanas extremadamente olorosas. «Ésta será la casa de todos», se
dijo nada más verla.
Los primeros en saludarle fueron los perros de Agapito Ruypérez, alcalde del pueblo, que
no cesaron de ladrar durante toda la noche al notar movimientos extraños en el interior
de la casa. A la mañana siguiente, el propio Agapito vino a indagar el motivo de la
desazón de los animales, y su sorpresa fue grande cuando vio que el postigo de la puerta
estaba entreabierto. Llamó a gritos:
—¿Quién vive?
Don Práxedes se
despertó sobresaltado al oír las voces porque le habían pillado en medio de un sueño:
—Soy yo, el
nuevo párroco —salió azorado arreglándose la sotana a medio abotonar— que
llegué anoche...
—A la paz de
Dios, señor cura, y vuestra merced disculpe, pensé que habría ladrones...
Don Práxedes
recobró el habla después del aturdimiento:
—¿Ladrones?
Aquí no hay nada que robar, señor mío.
Era cierto: tan
sólo había una cama de hierro, una cruz de palo en la pared, un taburete de pino, un
barreño desportillado y una palangana de loza.
También acudió el sacristán en cuanto se corrió la voz:
—¿Sabe vuestra
merced que aquí hay brujas? —fue el primer saludo que le hizo el hombrecillo aquel
de aspecto lúgubre, renegrido y feo.
Claro que lo sabía;
es decir: era lo único que sabía de este bendito pueblo y todo el mundo, además, se
encargaba de recordárselo.
—Sí
—respondió secamente.
—¿Y sabe cómo
se llaman las que quedan todavía vivas?
—No —don
Práxedes empezaba a impacientarse por tanta conseja.
—Pues son la
Quiteria y su hija..., así que ya lo sabe: mucho ojo con ellas.
Don Práxedes no
mostró especial interés por la información del sacristán y en lugar de indagar sobre
las maldades de las acusadas le dijo autoritario:
—Abra la
iglesia, necesito decir mi primera misa a ver si empiezo a enderezar las cosas.
El sacristán abrió
de par en par el portón de la entrada del templo que gimió como si lo partieran en dos
después de un largo silencio. Del interior salió un vaho mezcla de humedad, incienso
rancio, humo de cirios y orín de gato. El cura hizo un gesto de disgusto:
—¡Huele a
demonios! —el sacristán se quedó perplejo sin saber qué hacer con la llave en la
mano cuando oyó tamaña expresión en la boca del cura.
Se arrodilló a los
pies del altar mayor y al alzar la vista hacia el retablo se topó con la figura de un San
Miguel triunfante plantado allá arriba con gesto guerrero. «Es justo lo que yo andaba
buscando», se dijo. Era una preciosa talla que representaba la victoria del arcángel
sobre Luzbel, es decir: el triunfo del bien sobre el mal, de la luz sobre las
tinieblas..., por lo que no pudo evitar el relacionar la figura del santo con su misión
en este pueblo: su particular cruzada contra la brujería. Sí, era exactamente la figura
que él andaba buscando...
Los días se deslizaron con una monotonía prevista. Enseguida se dio cuenta de que había
cumplido ya dos años al cuidado de la parroquia y nada extraordinario cabía reseñar en
ellos, salvo dos docenas de bautizos, ocho bodas y otras tantas defunciones: una de ellas,
precisamente, la de Quiteria, madre de Susana, que dicen murió de pena al verse tan
odiada por todos. Nadie acudió a su funeral y fue enterrada sin oficio religioso fuera
del campo santo, en el llamado prado de las brujas: un cercado con estacas que
acogía ya a cuatro generaciones de mujeres de la misma familia muertas con el sambenito a
las espaldas, y que en primavera se tintaba de rojo con el púrpura sanguino de los
ababoles.
Don Práxedes se propuso indagar sobre la supuesta brujería de estas dos mujeres y
decidió traerlas por el buen camino. Cada vez que se encontraba con la madre le decía:
—Tenemos que
hablar, Quiteria, a ver qué es eso que dicen de ti los del pueblo; y cuando vengas
tráete a Susana, que quiero verla...
Ella respondía
desairada:
—Señor cura,
lo que digan de mí los del pueblo se me da una higa...
Y don Práxedes,
dejándose llevar por la santa ira le respondía:
—¡Quiteria, te
estás jugando tu salvación eterna, cuernos!
Pero el tiempo se
adelantó a las buenas intenciones del reverendo y no le quedó más remedio que mandarla
enterrar en el prado de las brujas sin que se cumplieran sus proyectos de
conversión de la descarriada.
Susana quedó huérfana. Su padre había muerto de unas fiebres cuando era niña y ahora
se veía sola, pobre y maldita. A sus veinticuatro años, lo que más temía era que el
día menos pensado el pueblo enardecido por beatas iluminadas la arrastraran de los pelos
por las calles y la emplumaran paseándola desnuda a lomos de un burro como habían hecho
en otros lugares con las acusadas de darse al Diablo. Le aterrorizaba la idea de que la
atormentaran en el potro o que, medio ahogada con la toca tuviera que confesar «que sí»
cuando le preguntaran: «Dinos, ¿eres una bruja?» Y Susana se pasaba los días llorando
en el silencio oscuro de su choza aniquilando su belleza y su juventud.
Prevenido como estaba, don Práxedes se trajo en las alforjas el famoso manual que le
recomendara un canónigo de Sigüenza, don Romualdo, para entender en casos de brujas: el Malleus
Maleficarum, que le enseñaría a reconocerlas con sólo observar las señales que
suelen llevar encima los miembros de tan peligrosísima secta. Cada tarde, al amor de la
lumbre, leía un fragmento del libro y meditaba el modo amable de llegarse hasta Susana y
salvarla...
Quiteria, la madre, se le había escapado de entre las manos por su falta de decisión,
pero ahora estaba resuelto a ir a por la hija y ganarla para la causa; antes quería estar
seguro y comprobar que eran ciertas las marcas que señalaba el libro para confirmar si
realmente se trataba de una bruja o era una simple muchacha destrozada por la malquerencia
de sus vecinas: mirar al fondo de sus ojos azules como el mar y tratar de ver ese sapillo
que dicen llevan todas ellas esculpido en la pupila como señal indeleble de que eran
amantes del Diablo. «Pero... ¿cómo podría mirarla fijamente a los ojos y quedar a
salvo de sus hechizos?», se preguntaba turbado en sus más íntimos sentimientos el
pudibundo sacerdote.
Sabía que, en efecto, existían una serie de signos externos muy evidentes que delataban
a los sectarios de Satanás; uno de ellos era el que se hundían como plomos cuando los
arrojaban a un pilón atados de pies y manos; claro está, esta prueba a Susana no se la
haría jamás, por respeto. Otro signo era el esconder en sus casas escuerzos ataviados
con dijes y adornos. Estos sapos vestidos no eran tales, sino diablos encarnados en forma
de animal que adoctrinaban a sus teóricos dueños y proporcionaban el agua mágica que
les servía para poder volar por los aires untándose con ella en los pechos y partes
pudendas mientras invocaban el poder de Satán. «Pero... —se decía don Práxedes en
la angustia de su indecisión— ¿cómo podré entrar en su casa y salir de ella
indemne sin una pecaminosa inclinación hacia la hembra que guarda?» Y se iba a los pies
del altar mayor a buscar refuerzos espirituales en la imagen de San Miguel que seguía
allá arriba con gesto belicoso arrollando al Maligno.
En estos días de incertidumbre, alguien echó de menos a Susana en el pueblo. No se le
veía entrar o salir de su choza, ir o volver del corralito que tenía junto a su casa
donde guardaba media docena de ovejas, que era todo su capital. Parecía como si la
hubiera tragado la tierra. Los rumores empezaron a desatarse y las habladurías del
sacristán, propenso a las quimeras, iban adornando el embuste diciendo que la había
visto salir por los aires en una noche de luna clara... «Entonces, igual se ha ido
volando hasta Soria en busca de compañía —decían los más socarrones del
pueblo—; ya volverá, ya».
Don Práxedes se armó de valor: «¡De hoy no pasa: voy a comprobar si es verdad eso que
cuentan de que se ha marchado!», se dijo al acabar la misa. Mandó al cuerno las visiones
del sacristán, hizo oídos sordos a las consejas de las pudibundas beatas de comunión
diaria y lengua afilada que desollaban viva cada día a la muchacha, y se puso en marcha.
En su fuero interno, el cura estaba convencido de que esa fábula de la brujería ya no
era posible darse entre sus feligreses. No dudaba de que antaño existieran brujas que
volaran por los cielos de Barahona y fueran capaces de dañar los campos y ganados con
pestes y pedriscos como señala el Malleus, pero ahora, en 1614, eso de andar
volando no se compadecía con la razón humana, y menos que lo hicieran gentes de su
parroquia, que en su mayoría eran sencillos aldeanos cargados de arrobas.
«Pues vuelan —insistía el sacristán—, que yo las he visto», y se quedaba
como absorto reviviendo el último suceso. Don Práxedes ya no le hacía ni caso.
Aquella misma tarde preparó los bártulos que le recomendaba llevar el manual para tales
circunstancias, se revistió con el roquete blanquísimo de las procesiones, tomó
la estola morada y con los Evangelios y el agua bendita en la mano se fue hacia la casa de
Susana. Iba a grandes zancadas como si le llamaran para una urgencia in articulo
mortis.
—¿Se está
muriendo alguien? —le preguntó Agapito que se tropezó con él, al ver las prisas
que llevaba.
—A lo mejor
—le contestó el cura sin detenerse.
Giró a la derecha y
enfiló el camino que llevaba hacia las afueras. Agapito le fue siguiendo con la vista
hasta que le perdió tapado por unas bardas. Después de un leve repecho que subía el
camino se encontraba la casa de Susana, mitad cueva y otra mitad ruinas que se venían
desmoronando desde que faltara el padre. Cuando llegó don Práxedes a los aledaños de la
vivienda notó un extraño olor que le hizo pararse en seco. Afinó el olfato y comprobó
que se intensificaba a medida que se acercaba hacia la casa. Se detuvo como a unos dos
metros de la entrada y, de golpe, le acudieron unas bascas incontenibles que le hicieron
vomitar. «¡Dios Santo, qué hedor: huele a muerto!», dijo tapándose instintivamente la
nariz con la mano. Pero se sobrepuso a la repugnancia y avanzó hasta la puerta. Llamó
con tres golpes contundentes que se perdieron en el interior resonando como a vacío. El
olor era de intensidad tan nauseabunda que empezaba a tornarse dulzón. Volvió a golpear
con mayor intensidad en la puerta. A los impulsos, bailoteó el postigo mal cerrado y al
fin cedió. Una vaharada de olor pestífero le dio en plena cara. Retrocedió unos pasos
cubriéndose con la bocamanga recargada de puntillas: «¡Dios mío, es insoportable!»,
al tiempo que se le caía con estrépito el calderillo del agua bendita y el hisopo que
traía en la mano. Se apoyó contra el tronco de un viejo nogal que sombreaba la puerta y
dejó que se le pasara el mareo; pensó que debía armarse de valor y entrar a pesar de lo
que pudiera encontrarse en el interior. Se enderezó y fue directo hacia el umbral; su
figura quedó recortada unos segundos contra lo oscuro del fondo; de golpe, desapareció
como tragado por las sombras; desde fuera inmediatamente se le oyó gritar: «¡Nooo, por
Dios Santo, eso no!» Y luego enmudeció. Cuando volvió a la luz, estaba demacrado,
lívido como un cadáver y se tambaleaba al andar... Se alejó de allí dando tumbos
mientras mascullaba un Deprofundis que le salía del alma entrecortado con
lágrimas amargas.
Hubo un revuelo general. Los que le vieron regresar pensaron que el cura había sido
víctima de las malas artes de Susana o bebido alguna pócima maligna, porque se
balanceaba lastimosamente como un borracho, hablaba solo y parecía como ausente... Pero
nadie le dijo nada. Fue directamente a la iglesia, entró en el templo y cerró la puerta
tras él. Enseguida se formó un corro de curiosos en el atrio que asociaron el mal del
cura con su visita a la casa de Susana; pensaron en un brebaje o algún hechizo, y la
sospecha fue tomando cuerpo de tal forma que Agapito, como alcalde del pueblo, alzó la
voz para sentenciar a la malvada:
«¡Hay que
quemarla!»
«¡Que arda la
bruja!», respondieron los congregados, y se formó un remolino de gentes que azuzaron su
odio con gritos salvajes pidiendo fuego y purificación: «¡Que arda en el fuego de
Satanás!»
Ya no se oía otra cosa. El tropel se perdió tras las bardas del camino que iba hacia la
casa de Susana. Pronto aparecieron los primeros resplandores: la orgía acababa de
comenzar...
Don Práxedes se clavó humillado frente a San Miguel; era la primera vez que miraba con
ira hacia la estatua. Ya no le corrían las lágrimas, sólo le quedaba un poso amargo de
bilis y hiel: «¿Por qué ella, si era buena? ¿Acaso es un delito ser hermosa? Mía
es la venganza, dice el Señor, ¿por qué dejas sueltas a esas sanguijuelas inmundas
sedientas de odio y de sangre?», clamó fuerte para que se le oyera, pero su voz se iba
perdiendo por las arcadas del coro al tiempo que los ojos se le encendían como dos
ascuas.
Salió al atrio y vio con estupor el brillo de una hoguera que iluminaba los cielos de
Barahona. La sangre se le quedó helada en los labios: el resplandor venía de la choza de
Susana. Echó a correr lanzando exabruptos terribles y maldiciones bíblicas —«caiga
sobre sus cabezas la sangre de la víctima..., que no encuentren reposo hasta que paguen
su crimen...»— entrecortadas por una rabia desbordada.
Cuando llegó ya era demasiado tarde: la casa ardía por los cuatro costados con Susana
dentro. Se espantaron al ver al cura llorando y dando manotazos al aire como queriendo
apagar el fuego con los puños. Luego les miró uno a uno con los ojos ahogados en ira:
—¡Sí,
vosotros sois los malvados y los hijos de Satanás! ¡Ella era una buena mujer! ¡Por eso
yo os maldigo en nombre de Dios, por quemar a una inocente!
Agapito se sintió
señalado. Él había sido el instigador de aquel auto de fe multitudinario y canallesco
que empezaba a desparramar por el aire un hedor agrio de carne chamuscada.
—¡Era una
bruja! —se atrevió a responder en su defensa.
Pero don Práxedes
se revolvió contra él como un áspid:
—¡No, no lo
era! —trató de dominarse porque la ira le empezaba a estrujar la boca—. En
cambio vosotros sí lo sois, porque con vuestras lenguas habéis arruinado la existencia
de una buena mujer y la habéis empujado a la horca haciéndole dulce la muerte ya que la
vida le resultaba insoportable. Y por eso sois todos malditos, porque no habéis tenido
compasión ni caridad cristiana con una pobre muchacha. Sobre vuestras cabezas caerá su
venganza y pido a Dios que así sea para que jamás os podáis librar de ella...
Con la muerte de Susana dicen que se acabó la brujería. El tiempo hizo que se fueran
apagando los rescoldos del odio, aunque la maldición que lanzara don Práxedes parece ser
que fue efectiva porque, decía, que de vez en cuando la veía darse una vuelta por los
cielos de su pueblo revestida de luz. Y él, que no creía en brujas, la encontraba
siempre sonriente, hermosísima y frágil tal como era en vida; así que todos se
inclinaron a pensar que don Práxedes había perdido el juicio desde que la vio colgando
de la soga...
Por eso digo yo, que lo que contó don Diego de Torres sobre unas brujas feas y viejas que
andaban correteando por los cielos de Barahona, para mí que es una burda mentira. Si
hubieran sido bellas muchachas las que volaban, hubiera pensado que, seguramente, alguna
de ellas fuera Susana...
© Pedro Sanz
Lallana 2000
 Blog
de Pedro Sanz Blog
de Pedro Sanz
(Segundo premio del II
Concurso de narrativa soriana "Gervasio Manrique")
|